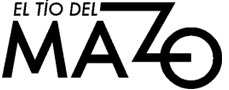Por Techo Díaz.- Quizás no fue exactamente así, pero para la historia, para la mitología del Tour ha quedado como una verdad absoluta. La retrata magistralmente Sergi López-Egea en su libro Cuentos del Tour, una colección de relatos que cuentan lo ocurrido más allá de las cámaras, de los focos informativos y de las principales clasificaciones. Un libro que recoge el lado humano del ciclismo y que este año, para regocijo de los buenos aficionados al ciclismo, ya cuenta con una segunda parte llena de historias sin desperdicio.

Ocurrió en el año 1992, el mismo en el que la organización del Tour no dejó que Indurain se escapase por unas horas (en la penúltima etapa, con todo decidido) para llevar el último relevo de la antorcha olímpica que prendió en el estadio de Montjuich y en el corazón de todos los españoles.
Aquel año, segundo del reinado Indurain, el Tour empezaba en San Sebastián, una ciudad volcada por el Tour donde, por obra y gracia del alto de Jaizkibel, Mario Cipollini incumplió su costumbre de ganar casi todas las etapas en la primera semana de las grandes vueltas. Se hizo, eso sí, con un sprint intermedio, lo que le permitió subir al podio a recoger el beso de la azafata de turno, un bellezón en toda regla que además ostentaba ese año el título de Miss Euskadi.
El Bello Cipollini se quedó prendado desde el primer momento que la vio. Amor, atracción o simplemente deseo, pero el caso es que se quedó, como se dice vulgarmente, totalmente enchochado. No tardó en conseguir el teléfono de la azafata, algo que consiguió a través del autor de Cuentos del Pelotón, pero claro, el Tour ya se había marchado del País Vasco y continuaba su periplo por tierras galas y europeas. Aquel año se visitaban seis países aparte de Francia y la gran caravana puso rumbo al norte.
Eso, claro está, no iba a frenar las ganas del gran Mario por conocer mejor a Miss Euskadi, menos aun teniendo ya su teléfono. En aquella época no existía el whatsapp, ni las redes sociales, ni apenas el e-mail, así que las citas se concretaban por teléfono fijo (o por cabina) y se resolvían en persona. Y eso fue lo que hizo el sprinter italiano, que ya en la etapa de Bruselas anunciaba –era un tipo comunicativo- que había quedado con la chica vasca en Milán dentro de dos días.
Narra López-Egea que el estupor se adueñó de él al conocer, por boca del entonces corredor del GB-MG, semejantes intenciones. Había quedado en Milán, pero el Tour se dirigía a Luxemburgo, y luego a Estrasburgo, y aunque más adelante se pasaba por los Alpes, no se hacía noche en Milán. Un poco complicado para quedar.
Pero el entuerto quedó resuelto al día siguiente. En una etapa sin aparente trascendencia, Mario Cipollini atacó. Algo nunca visto. Era, y es, absolutamente inusual ver atacar a un sprinter, en solitario, a todo el pelotón del Tour de Francia. Si acaso, se suman a una fuga en las etapas de montaña para evitar quedarse luego fuera de control, pero… ¿un hombre contra el mundo echando por la borda las posibilidades de ganar al sprint?
Y sin embargo Cipollini iba en serio. 5 minutos de ventaja en la primera referencia, 10 en la segunda, 15 al cabo de un rato. Parecía que se estaba gestando una hazaña digna de enmarcar, contra toda lógica ni sentido. Hasta que al llegar al avituallamiento, Cipollini levantó el pie de la bicicleta y abandonó.
Lo tenía claro el italiano. Si el pelotón seguía rodando tan lento iba a perder el avión que había reservado con destino a Milán, para ver a la chica que le había cautivado en San Sebastián. Por los pelos, pero nunca perdió ese avión. E hizo bien. No es de recibo hacer esperar a la gente, sobre todo en la primera cita.